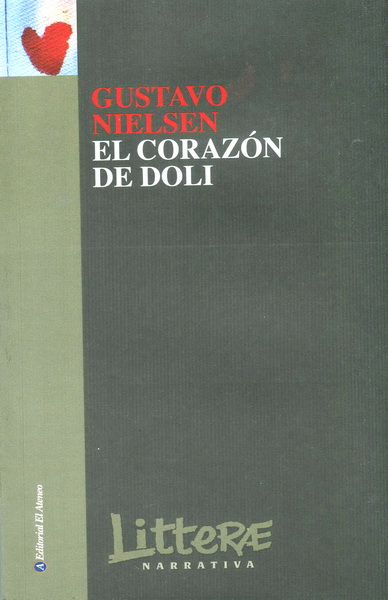EL SOL SE ALEJA DE LA TIERRA
El aire no corría por más que las ventanillas estuvieran abiertas. Veíamos pasar los camiones y jugábamos a las patentes, a adivinar los números. La cinta de la ruta largaba humo, de tan caliente. Adentro del Dodge era peor. La canícula había alcanzado la cabeza de mi padre, que venía enojado desde Buenos Aires. Mamá había tardado mucho con las valijas; “siempre las dejás para último momento”. Él pegaba portazos, largaba puteadas, gritaba. A todos. Para que nos levantáramos, para que lo ayudáramos a cargar las cosas en el baúl. “¡Son las nueve de la mañana! No parecen hijos míos”. Yo tenía la cara llena de lagañas cuando me tironeó para que dejara el café con leche. “¿Te parece un buen ejemplo para las chicas, quedarte ahí sentado sin hacer nada?”.
-
Estoy tomando la leche -protesté, cuando él salió de la cocina.
Mi
hermana Fernanda subió los hombros y se levantó a lavar las tazas. Tiró el
desayuno por el desagüe de la pileta. La única que lo había tomado entero era
Machi. Mala señal antes de un viaje largo.
Todos
los años íbamos al mismo lugar de vacaciones. Necochea y sus playas repetidas.
Yo ya tenía diez, lo que significaba que al menos había ido veinte veces, la
mitad en vacaciones de invierno, la mitad en verano. Odiaba Necochea. Parecía
ser el único lugar en el mundo, en el que papá había nacido y en el que se iba
a morir, y al que pensaba arrastrarnos hasta entonces. Fernanda, con ocho, ya
demostraba su desinterés con cara de malhumor: no iba a ser arrastrada por
muchos años más. Su mejor amiga del colegio había estado en Disney y en
Florianópolis.
Era
mediodía cuando empezamos a jugar. Machi venía sentada entre nosotros, en el
asiento de atrás. Todavía era chica para leer los números en las patentes que
pasaban. Carlos, el bebé, iba en los brazos de mamá. Papá golpeaba sus manos
enfurecidas sobre el volante.
-
¿En el termo pusiste café?
-
Agua para el mate.
-
Te dije que prefería café. Te importa un carajo que yo sea el que maneje.
Mamá
subió los hombros. Carlos empezó a llorar y ella se desprendió el corpiño para
darle la teta. El mate estaba cargado con yerba, esperando sobre la puerta de
la gaveta, abierta como una mesita.
-
Seis -dije.
-
Siete -dijo Fernanda.
El
camión iba bastante adelante.
-
¡Cinco! -grité, cuando corroboré el último número. - Gané.
-
Si no acertaste, tonto.
-
Pero estuve más cerca.
Machi
pidió de jugar al veo-veo, y mamá le
dio la razón. “Si no, ella se aburre”. Agregó: “Pobrecita”. Fernanda levantó
los hombros. No le importaba que Machi se aburriera. No le importaba nada.
“Jueguen un poco con su hermana”. Fernanda agarró una de las revistas de “Sal y
Pimienta” que habíamos canjeado para el viaje. Me pasó “El Tony”.
-
Abandono, canté pri -dijo.
La
cara de papá seguía fruncida. Mamá intentó encender la radio. Él la apagó.
-
Tampoco es que me estés dejando ser una buena copiloto -dijo ella.
-
Lo que tengo que escuchar...
El
Dodge bajó la velocidad y se pasó a la banquina; paró. Vimos a papá -lo vi-
mirarse los pantalones, como si se hubiera meado encima. Sus manos no soltaron
el volante. Parecían soldadas al forro de cuero que había comprado en el ACA de
Dolores, y que ponía exclusivamente para viajar a Necochea. Así estuvo un
minuto sin moverse, como si fuera una bomba a punto de explotar.
-
¿Qué? -preguntó mamá, como si se hubiera perdido de algo.
Yo
miré a Fernanda. Ella ya me estaba mirando. Machi tenía los ojos cerrados.
-
Voy a matar unos pájaros -dijo él.
Abrió
la puerta y se bajó. Fue hasta el baúl, sacó la escopeta y una caja de balas.
Al lado del auto, mirando hacia lo lejos -hacia el día-, cargó nerviosamente.
Señaló un arbolito que había como a quinientos metros, con la punta del rifle.
- Antes de matarlos a ustedes -amenazó.
Y
se largó a caminar, secándose el sudor de la cabeza. Se agachó para pasar el
primer alambrado y luego, a unos doscientos metros, se volvió a agachar dos
veces más. Iba, efectivamente, hacia el único árbol de todo el campo. Vimos
cómo unos pájaros se posaron a esperarlo, en las ramas de arriba.
Mamá
se inclinó para cerrar la puerta que él había dejado abierta y Carlos berreó,
incómodo.
-
¿En serio va a cazar pajaritos? – preguntó Fernanda.
-
Hay que dejarlo -contestó mamá, como única explicación. -Que se le vaya la
locura que tiene.
-
¿Y nosotros, mientras?
-
Lo esperamos cantando.
Empecé
a entonar “La pájara Pinta”, de María Elena Walsh.
-
…una bala le mató el canto, y era tan linda su canción…
Fernanda
se rio y Machi me pidió la ventanilla.
-
Sobre mi cadáver, nena.
-
Déjenle la ventanilla a su hermanita. Un rato, nomás.
-
No -me empeciné.
-
Un rato cada uno -insistió mamá.
Machi
dijo que tenía ganas de vomitar. No le creímos. O nos hicimos los que no la
oíamos. Mamá cambió a Carlos a la teta izquierda, acomodándose las tazas del
corpiño. Buscó en la radio un programa de música clásica, de esos aburridos que
tanto le gustaban.
-
Veo, veo -dijo Fernanda.
-
¿Qué ves? -le contesté.
-
Una cosa.
-
¿De qué color?
-
Rojo.
“El
sonajero de Carlos”, dijo Machi. “No”. “Ese auto que pasó”. “Mi pollera”,
aportó mamá. “Tampoco”.
-
La sangre de los pájaros -dije.
Fernanda
sonrió. Había acertado. Machi se le subió a la falda para sacar la cabeza por
la ventanilla. Hizo dos arcadas y Fernanda la zamarreó para que se le saliera
de encima. Machi volvió a entrar secándose la boca con la remera. Una baba
amarilla le asomaba por una comisura.
-
¿Estás bien, hija?
Mamá
le pasó la botella de agua fría. Machi la destapó y tomó un trago del pico.
Algo había quedado pegado; cuando trató de limpiarlo con la mano se fue para
adentro de la botella.
-
Sos una asquerosa -dijo Fernanda.
El
pegote se deshizo en varias hebras. Se me revolvió el estómago.
-
Se ven los pescaditos al trasluz, no lo puedo creer.
Nos
reímos. Le pedí a mamá que vaciara la botella por la ventanilla, pero ella no
había traído otra.
-
Y el agua no se derrocha -agregó. Volvió a guardarla en la heladera de
telgopor.
A
lo lejos sonó el primer disparo. Miramos, pero no alcanzamos a distinguir nada.
Tal vez estuviera detrás del tronco. O subido.
-
Veo, veo -recomenzó Fernanda.
-
¡Benteveo! -acoté, saliéndome de programa.
-
Muerto -agregó ella.
Machi
se agarró la panza. Mamá le dio un pañuelo para que se terminara de limpiar.
Fernanda me sacó “El Tony” de las manos y lo guardó en la bolsa de plástico
junto con su propia revista de historietas. Me imagino que para que no se
ensuciaran cuando Machi nos vomitara encima lo poco de desayuno que todavía le
podía quedar en el estómago. Otro disparo. Dos.
-
No sé para qué tomás la leche antes de viajar. Siempre lo mismo, nena -protestó
Fernanda. Me indicó para que mirara la baba que había quedado al lado del botón
de seguridad de la puerta. Puse cara de asco.
-
No es mi culpa si me siento mal.
-
Sos una pajarona -le dijo Fernanda.
Me
reí y Machi hizo un puchero. Un segundo después estaba llorando.
-
Me dijo pajarona…
Mamá
trató de suavizar el entredicho, pero fue peor.
-
No es ningún insulto, pichoncita…
-
¡Pinchoncita! -grité. Fernanda largó la carcajada.
-
Bueno, chicos, paren.
Mamá
se puso seria. Separó a Carlos de su pecho y le dio unas palmadas en la
espalda. Carlos eructó, y el olor del bebé se vino a juntar con el aroma
enrarecido y caliente del asiento trasero. Tal vez no era un gran olor, pero
nosotros, con Fernanda, sabíamos que estaba.
-
Lo voy a cambiar -dijo mamá-. Me parece que se cagó.
-
Lo que nos faltaba -opiné.
Mamá
bajó mirando hacia atrás por el espejo. No pasaba nadie. Aunque hubiéramos
querido jugar a adivinar patentes, no ha
Habríamos podido. La ruta contribuía a nuestro aburrimiento.
Ella
puso un toallón sobre el capot caliente del Dodge. Ubicó a Carlos en el medio.
Con rapidez le quitó el pañal enmerdado.
-
Veo, veo marrón -dijo Fernanda. Machi se limpió los mocos en el pañuelo que se
había pasado por la cara.
Con
la misma rapidez mamá limpió el culo de mi hermano con un paño Johnson que sacó
de su cartera y desempaquetó un pañal limpio, quitándole la faja con el precio.
Metió los residuos adentro de una bolsa de nailon, la anudó y la arrojó a la
cuneta de enfrente. Lo más lejos que pudo del auto. Desde donde estábamos, la
bolsa dejó de existir porque no se veía. Machi buscó nuevamente la botella y
nos la enseñó, como convidándonos un trago.
-
Jamás voy a tomar de ahí, ser inmundo -le aclaré.
-
Ni yo -agregó Fernanda.
Se
hizo un buche con otro trago del pico. A mí me pareció que nuevas partículas de
vómito se juntaban con las anteriores. Machi volvió a subirse a la falda de
Fernanda para lanzar el agua por la ventanilla.
-
¡Basta, nena!
Parte
del agua escupida cayó, con el empujón, sobre la bolsa de las revistas.
-
No iba a devolver en la botella…
-
No quiero que te subas más. Usá la de él.
Fernanda
señaló mi ventanilla. Yo empecé a subir el vidrio. El nuevo tiro nos
sobresaltó. Había sonado más cerca esta vez.
-
Veo, veo y todo lo demás.
-
Hay que decirlo entero -se quejó Machi.
-
Vos no opinás, pichoncita…
-
Dejen tranquila a su hermana -intervino mamá.
Se
había quedado mirando hacia el árbol, con una mano como visera. Estuvo un rato
así, antes de decidirse por volver al auto. Tenía el cuello mojado de sudor.
Dejó a Carlos sobre el asiento, envuelto en el toallón. Agarró un trapo rejilla
y salió otra vez. Dio toda la vuelta hasta la puerta de Fernanda. Limpió la
chorreadura de vómito de la manija y la chapa. Ya estaba casi seca.
-
Puaj -se quejó Fernanda, asomándose. Sobre el pasto de la banquina había un
charco-. ¿La laguna queda ahí? Tiene cositas…
-
Las va a absorber la tierra.
Después
mamá buscó la botella para enjuagar el trapo. Tiró algo de agua para refregarlo
y otro poco más sobre la puerta. Le pedí que la tirara toda.
-
Es potable -dijo ella, como toda explicación.
-
Ya no -agregué.
Carlos
se quejó con el siguiente disparo.
-
…una cosa, qué cosa, maravillosa, de qué color… -Machi trató de distraernos.
-
Transparente -dijo Fernanda.
-
Trasparente no sirve.
Sonó
otro tiro. Otros.
-
Transparentes son esos disparos.
-
Para nosotros -dijo Fernanda-. Para los pájaros son negros.
Y
después dijo que no quería jugar más.
-
Canté pri.
-
¿Qué era lo rojo, al final, que él inventó que era sangre? -preguntó mamá,
metiéndose de nuevo en la cabina. Se aseguró de que la tapa de la heladerita
estuviera bien encajada y metió el trapo mojado en una bolsa.
-
No sé -contestó Fernanda-. No me acuerdo.
Carlos
empezó a roncar despacio. Mamá se secó las manos en su pollera y volvió a
agarrarlo. Lo miró con dulzura; lo acunó. Machi hizo otras arcadas, pero no
pasó de ahí.
Nos
callamos cuando lo vimos venir. Traía la camisa abierta. Un costado se le había
salido del pantalón. Casi se cae cuando se agachó para sortear el último
alambrado. Estaba muy transpirado. Tenía grandes aureolas grises debajo de los
brazos. La nariz y las entradas del pelo, coloradas. Mamá apagó la radio.
Solamente se escuchaban los ronquidos suaves del bebé. Me fijé en el reloj del
panel de instrumentos: había pasado casi una hora;.
Papá
solamente traía la escopeta. Ni un pájaro. Me alegré.
-
¿Mataste muchos? -le preguntó Fernanda.
Cuando
fue hasta el baúl a guardar el arma, pisó el charquito que se secaba sobre el
pasto de la banquina. O, mejor dicho, lo tuvo que pisar. Volvió y pidió el
toallón para secarse la cabeza antes de subir.
-
Cantidad -dijo.
-
¿Y dónde están?
-
Los dejé.
A
lo lejos venía una camioneta, se la señalé a Fernanda por el espejo retrovisor.
-
Seis -dijo ella.
-
Siete -dije yo.
-
No sirven para comer, son pura pluma.
No
alcanzamos a ver el número de la patente porque iba muy rápido.
-
No sirven para nada -insistió papá. Metió la punta del toallón en su camisa
abierta para secarse las axilas y el pecho.
Abrió
la puerta del Dodge. Se sentó. Se cruzó el cinturón de seguridad y enganchó la
hebilla en el soporte.
-
No te creo -dijo Fernanda.
Él
acomodó el espejo para mirarla. Pasó un coche azul.
-
Yo tampoco te creo -dije, solidarizándome con mi hermana-. No acertaste ninguno
de los tiros.
Mamá hizo un movimiento con los brazos sobre la
espalda para volver a abrocharse el corpiño. Después pasó el cinturón por sobre
su cuerpo y el del bebé. Papá sonrió raro, con un brillo maligno.
- No parecés un buen ejemplo -continuó hablando
mi hermana, cuando él dejó de mirarla. Lo dijo bajito, como en un susurro. Pero
yo la escuché.
Él encendió el auto y enfiló otra vez hacia la
ruta, para continuar viaje. Machi se puso nuevamente a llorar y yo le dije
“pará, hay que ser dura”. Cerré los ojos y me imaginé con la escopeta en las
manos, apuntándole a papá a la cabeza.
Pongo en
celo el cerrojo. Apoyo mi dedo en el gatillo.
Mamá dispara antes:
- ¿Querés tomar algo, Cacho?
Le señala la heladerita.
- Agua, sí -contesta él -. ¿Está fresca?
- Claro.
Él abre la botella que mi madre le alcanza e
inclina la cabeza hasta vaciarla.
- Qué rica -dice, cuando termina de beber.
Etiquetas: CUENTOS