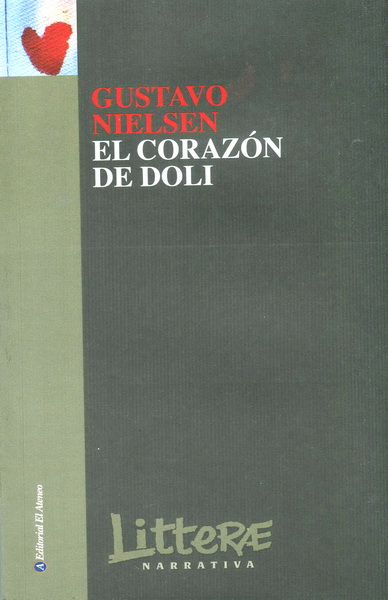EL CÍRCULO DE LOS OJOS DE FABIANA
FABIANA NO DISTINGUE UNA PERSONA DE OTRA.
FABIANA NO VE LO QUE LE PASA AHORA,
NI EL FUTURO.
FABIANA ES CIEGA COMO SU MADRE.
1
Pegué este cartel en una de las paredes, durante el mes de febrero; que fue justo el mes en el que nos peleamos, y por eso la hice ciega. Soy novio de Fabiana desde hace mucho tiempo. Tiene los ojos cada vez peor. Yo había llegado de un viaje cuando encontré su carta de amor enrolladita como un pequeño cañón asomando de la cerradura, defendiendo el olvido latente de la casa deshabitada; un cañón que me apuntaba y me fusilaba antes de entrar. Lo desenrollé y leí: PERDONAME. Siempre igual. Algún día nos vamos a tener que pelear en serio. Los motivos son varios; uno, el principal, lo dijo mi madre: si me caso con Fabiana tendré hijos con retinitis. Hijos que serán ciegos. Mi madre me reta por todo. Le cuento de Fabiana y ella dice que no la quiere ni ver. Así: "NI VER". A Fabiana eso no se lo digo, y cuando me pregunta por qué no vamos a José León Suárez, a la casa de mi madre a comer, le digo que queda muy lejos. No voy a explicarle que es porque sus círculos están indefinidos; porque las personas "ven o no ven", pero no esto a lo que ella nos tiene acostumbrados. Así es.
Para el día en que nos amigamos compré un juego de sábanas negras. Fabiana es blanca como un yogurt; sobre la sábana negra parecía iluminada. El modelo tenía un estampado de diablitos pequeños que me entusiasmó. Ella dijo: "qué lindas flores", y yo casi me largo a llorar. Cualquier sábana tiene estampados de flores; todas las sábanas. Las compré por los diablos. Ella me esperaba con las piernas abiertas, sentada en la cama, sin sospechar mi angustia. Ya no me quedaban ganas de amarla. Se lo comenté a mamá, y se enojó bastante.
Primero se lo comenté a Lidia, mi hermana mayor, y la hice pensar. "¿Podemos hacer algo, Gustavo?", dijo. Lidia me lleva tres años. Le contesté que creía que no. En mi habitación había un espejo y a Lidia le encantaba mirarse. Se sacaba la remera para tocarse las tetas, delante de mí. Después se me acercó y dijo: "esa chica no te conviene", y se pegó contra mi cara. Lidia tiene unas tetas hermosísimas, más lindas que las de Fabiana, porque sobra carne cuando me las pone adentro de la boca. Deben ser más lindas, inclusive, que las de la madre de Fabiana, que es ciega de verdad. Digamos que la enfermedad le llegó a producir esa ceguera que espera Fabi. Los pezones de Lidia parecían dos ojos redondos, abiertos al asombro.
Fuimos a ver una película de gangsters. Era para festejar que nos habíamos arreglado. Esto pasó antes de usar las sábanas, pero no sé por qué me acuerdo ahora. A Fabi le encanta ir al cine, aunque se duerme. Una vez se lo comenté a su madre y ella dijo: "son estas cuencas inútiles". Y cerró los ojos, tocándoselos con suavidad, terapéuticamente. Yo todavía no estaba al tanto de que la enfermedad era congénita y que evolucionaría en pocos años. A los treinta y dos, la madre ya no veía nada de nada (y Fabiana tan chica). Lo disimulaban silenciosamente. Me acordé de una vez que vinieron a ver una exposición. Fabi insistía con el tema de las presentaciones, porque sino "qué tipo de novia era, ¿eh?". Creyó que iba a llevar a mi madre a la galería de arte; le dije: "vive tan lejos".
- No importa.
- Otro día te la muestro.
Yo estaba seguro de que la madre de ella no tenía la enfermedad; por eso digo que lo disimulaban bien. Vinieron del brazo, con Fabiana, y la señora señalaba los cuadros colgados en las paredes como si le gustaran. Parecía analizarlos con detención. En un momento se agachó un poco para ver uno que tenía marco dorado. Llevaba puesto un solero gris con mucho escote, y le vi el corpiño. "Este cuadro me encanta", dijo. Fabiana se puso a reir. Cuando llegamos al departamento, aclaró:
- Yo la ubiqué a propósito delante del cuadro más chico de todos, para que dijera eso. Ella me lo pide. SE HACE LA QUE VE, PORQUE LE DA VERGÜENZA.
Hablando con mi hermana Lidia se me aclararon muchas cosas. Lidia tiene una mente abierta, aunque a veces se pasa de lucidez y me pone mal. Me preguntó si Fabi vivía con la madre y le dije que sí. Las dos solas. Entonces agregó que era una chica muy valiente, porque llegar cada noche a su casa debería ser como llegar a su destino, a lo que le pasaría más adelante, irremediablemente. "Hay que ser muy fuerte para soportar eso". Después separó su cuerpo del borde de la mesa, se volvió sobre la silla dándome la espalda, y dijo algo con un tono extraño. No entendí las palabras, pero sí la música de su voz; cuando se reacomodó nos quedamos callados, recibiendo la oscuridad de la tarde desde las ventanas abiertas. Me gusta esta hora porque mi hermana se pone más negra, y los ojos se le parecen a los pezones pero al revés, vistos desde adentro del pecho.
Cuando comprendí la charla que habíamos tenido me quedé mal; hasta lloré. Para las dos de la mañana comencé a comer mandarinas con la puerta de la heladera abierta. La mandarina es una fruta que me pone contento.
“FABIANA, DESDE SIEMPRE, ES UN VASO VACIO”; eso lo hablé con mamá. Lo había anotado en una página de mi cuaderno y necesitaba sus consejos. “Es un receptáculo con una esponja llena de lágrimas, que yo penetro sobre las sábanas negras. La esponja se comprime y ella llora. Las sábanas y el colchón quedan mojados; ella queda vacía, es un vaso vacío. Entonces tiene que volver a fabricar sus lágrimas, llenándose hasta el borde de imágenes sin luz.”
Mamá escucha.
“Son ojos que sólo sirven para el llanto. Lo dicen sus médicos. Yo se la meto bien hondo y ella suelta el jugo. El resto del tiempo discutimos de los temas que la aburren y la enloquecen.”
Mamá se levanta, se acerca y me da un cachetazo violento. La cara me arde. Deberé evitar estos temas privados de la pareja frente a ella.
Yo pensaba en los hijos y Fabiana me decía:
- Si mi vieja hubiera creído lo mismo no estaríamos acá, cogiendo.
- Lo que pasa es que tu madre no se los imaginaba y yo sí: soñé con ellos. Se sucedían en imágenes rápidas, como vistos desde las ventanillas de un tren, y yo los estaba esperando desde mis ojos. Entendé, Fabi: ¿Para qué? ¿Para que no me vean?
- Yo te veo.
- Sí, pero tu madre no. Es cuestión de tiempo.
- De vejez.
- De ojos.
Contrariamente a lo que yo pensaba, a ella le importaba bastante poco el tema de los hijos y de los genes. Lidia me explicó que no era porque fuese pendeja, sino porque estaba enferma. A Lidia le creo porque tiene treinta y siete años de cordura.
El día en que fuimos a la playa estábamos sentados con Lidia en un médano y Fabiana mucho más adelante, casi sobre la orilla. Era la primera vez que iba al mar. Nosotros parecíamos sus padres. Nos reímos. Lidia dijo que le hubiera gustado ser madre de Fabiana, para que tuviera otras retinas. Me parecieron tan lindas esas palabras, tan tiernas, que le busqué la boca para darle un beso. Ella se me tumbó encima. Yo le toqué con la lengua el paladar, que estaba lleno de papilas y granitos (no como el de Fabi, que es suave), pero siempre manteniendo mi cara hacia la playa, con los ojos abiertos, para soltarme del beso en cuanto ella se diera vuelta.
El mar quedaba dividido en dos por su cuerpo menudo, ubicado de frente al horizonte. Un mar quedaba a su izquierda y otro a la derecha. Solamente el tema de la ubicación los hacía distintos.
La madre de Fabiana cose con agujas de bordar. Lo hace con habilidad. Estoy tan silencioso, adentro del mismo cuarto, y ella está tan concentrada, que debe pensar que no vine. Fabi también la mira coser. A la madre se le escapa el dedal. Abandona el trapo sobre su falda. “El dedal, Fabi”, dice. Yo le hago señas de que no se lo dé. La madre espera en silencio. “El dedal, por favor”. Entonces yo le hago que sí con la cabeza y ella se agacha para buscarlo. Pero el dedal se había alejado tanto que Fabi, por prestarle atención a mis señales, también lo había perdido. Y le dije:
- Allá, Fabi.
La madre se sobresaltó con mi voz. Como si la hubiera observado desnuda.
- ¿Adónde?
- Allá. ¿No lo ves?
- No.
Le comenté a Fabiana eso de que mi madre tenía vista de lince. Yo estaba orgulloso. Lidia agregó que nosotros lo habíamos heredado, así como el color del iris. Y que ella se sentía un poco menos que yo, porque su color era tirando a gris y parecía una indefinición, un desacierto ante la negrura mía o de mamá. Le conté que ella, una vez, había leído un cartel alejado ciento cincuenta metros, que desde el lugar en donde estábamos parados se veía como una superficie ovalada blanca, con inscripciones rojas en manuscrito ("¡te juro, Fabi, en manuscrito!"). Era una marca de gaseosa.
- De Coca -dijo Fabiana.
- ¿Qué decís?
- Coca cola.
Lo pensé. "Debería preguntarle a Lidia; pero sí, creo que era algo por el estilo. Exactamente, de Coca Cola. ¿Vos cómo sabés?", le dije.
- Todo el mundo lo sabe. No lo leyó. Lo reconoció por la forma y los colores.
Me hizo enojar.
- Vos lo decís de envidia. Mamá tiene un mirar privilegiado.
Fabiana se quedó callada un instante. Con prepotencia, abrió la boca para agregar:
- Si es así, presentamelá. Quiero conocerla. Hace tres años que salimos y nunca fuimos a comer a su casa.
Casi le digo "es lejos", pero no valía la pena.
Me imaginé que podía pasar algo grave con ella, y me apuré para sacar las fotos. Mejor prevenir que curar. Cargué la máquina con un rollo de doce exposiciones. Quería verla así, como era antes de la catástrofe; quería tener un recuerdo de ella así. A la semana, mi hermana trajo las copias. Habían hecho solamente tres fotos (¡de las doce!), y en las tres Fabi salía con los ojos de color anaranjado. "El flash", pensé. Lidia dijo "¿vos creés?". Me quedé duro. Los ojos de Fabiana parecían dos pequeñas frutas maduras.
2.
Sé que tengo la vista enferma, pero ellos creen que sufro más de lo real. Ahora puedo ver el cuerpo de Gustavo diciéndome todas estas cosas y lo veo normal. Lo amo, aunque detesto estas discusiones sin retorno. Qué culpa tengo. Yo quiero ser una novia común; conocer a su madre y esas cosas. Él me dice que José León Suárez queda muy lejos, que hay que tomar un tren y tres colectivos y no sé qué más. Señalando en el plano:
- Esto así cortito es una cuadra, ¿de acuerdo?
- Sí.
- Aquí estamos nosotros. Cruzás media provincia y por esta zona se encuentra mi casa de cuando era chico.
El "por esta zona" lo señala con un movimiento pendular de su mano derecha.
- Me jodés la vida -le digo, y él se enoja. No quiero que se enoje.
Grita: "¡Fabi, no ves que me hacés mal!"
¡Siempre ese verbo! ¡Siempre hay que ver todo!
- Para ser una novia normal hay que tener normal la vista -le escucho recitar a Lidia.
Esa Lidia es una tarada. Con la edad que tiene y jamás salió con un tipo. Yo no me la banco, y viceversa. Pienso que con la madre debe pasar lo mismo. Que no me banca. No me lo explico. Soy la novia de Gus, no una mina. Empecé a salir en el secundario y él ya era grande. A mí la diferencia me importó un pito, y mamá dijo: "mejor, por el padre que no tuviste". Nada que ver con un padre. Me encanta tenerlo encima, acariciándome. Parece que me crecieran alas. Yo cierro los ojos. Él una vez me dijo: "no te adelantés con el tema de los ojos". Esas cosas no sé por qué se las permito. Es medio sádico; pero salió bastante bueno, por la familia que tiene. Esas histéricas. A veces también puede ser tierno, y decir que mis ojos se miran a sí mismos cuando cierro los párpados, se muerden hacia dentro y el veneno toma las retinas. Eso, quizás, sea un poco tierno. También dice otras cosas más agresivas. Sus palabras son estos rugidos que me hacen temblar. Al final empieza a temblarle el cuerpo a él, tímidamente, y acaba despacio. Yo siento su líquido chorrear entre mis piernas. Entonces se pone a llorar y le pregunto por qué. Me dice "por nada, Fabi". Yo no me pienso vacía, ni mordiéndome los párpados por adentro. Cierro los ojos porque me gusta sentirlo así.
- Nada, Fabi. Lloro por vos.
Casi nunca hablo con la inaguantable de Lidia. Ella dice que sabe que le desvío la mirada. Lo hacen a propósito. Aquella tarde nos habíamos vuelto a pelear con Gustavo, por una idiotez. Me habían invitado a ir a la playa y yo le pedí anteojos para sol. Él me acompañó a la óptica de un amigo, porque yo necesitaba de verdad esos anteojos; no era un capricho. El tipo puso un montón de modelos sobre el mostrador. A mí me gustaban casi todos, pero no podía elegir porque mi novio se había empecinado en mantenerme nerviosa. "Sos una indecisa", decía. "Acostarse con chicos es amanecer mojado". Yo trataba de no prestarle atención. Hasta que se puso a gritar que para qué compraba anteojos. Me quedé callada. La óptica estaba repleta de gente. Completó: "POR LAS MIERDAS DE OJOS QUE DIOS TE DIO". Ahí supe que lo iba a dejar. Salí sola, a los empujones, sin comprar. Estaba muy mal, y me fui derecho a su departamento a sacar mis discos, porque había decidido que terminaríamos para siempre. Que el vaso estaba colmado.
En la cocina me la encontré a Lidia, sentada de espaldas a la mesa, sin remera, con la puerta de la heladera abierta. Estaba comiendo mandarinas. Dejaba caer chorros de jugo sobre sus pechos. Me asusté. Pensé qué pasaría si hubiera entrado él. Lidia saltó de la silla como si oyera mi pensamiento, asustada, tapándose con las manos. Bañada en jugo. La había sorprendido, aunque no me importó. Encaré hacia la pieza, para rescatar mis discos. La cama estaba deshecha, y hasta los diablitos se reían de mí. Ella entró enojada, con la remera puesta.
- Qué hacés -dijo.
- Qué carajo te importa.
- ¿Por qué le revolvés las cosas a mi hermano?
- Porque me voy a la mierda. Me pudrí de ustedes dos.
"Ajá", dijo, y sonrió. La noticia le caía bien. Lo noté en su cara. "Así que al fin te vas".
- Sí.
- ¿Te pudriste de mí?
Dejé los discos sobre la cama, con furia. "De vos, del tarado de tu hermano y de tu vieja, la innombrable". La vi apretar su propio cuerpo con los brazos, como si quisiera lastimarse. Supe que algo pasaba. Algo extraño, bajo la explosión que provocaron mis palabras en el rostro de Lidia. Miré a mi alrededor buscando lo que había cambiado. La piel se me puso como papel de lija.
- Qué decís, ciega de mierda -susurró.- Aprendé a hablar con respeto de la muerta.
Yo la oía desde mi lugar, sin abrir la boca.
Casi me desmayé.
Dejé que me llevaran a esa playa. Gustavo estaba de muy buen humor y a cada rato me preguntaba "¿te pasa algo?", como si todo estuviera saliendo bárbaro, salvo mi cara de enojada. Lidia me tranquilizó esa misma tarde, y fue contándome las cosas de a poco, impresionada por mis propias reacciones. Parecíamos amigas. Durante esos dos días evité hablar con Gustavo.
Hice el amor con los ojos abiertos, y él se alegró. ¡Cómo no se daba cuenta de que yo estaba tan lejos de esa playa! "Tu madre, muerta", pensé. "Pasó cuando éramos chicos", explicó Lidia. Decía todo en secreto. Y coloreado con recomendaciones del tipo: "no vayás a herirlo, pobrecito. Nunca supo recuperarse de esa muerte. Yo traté de ayudarlo en lo que pude, diciéndole que estaba todo bien, que mamá nos esperaba en casa. Él se lo creía y, algo de adentro, una defensa, le impedía tomarse el tren a Suárez".
- Qué espanto.
"Por eso nunca te llevó. Esperaba que te pusieras ciega del todo, así no tenía que mostrarte a nadie. Los ciegos se conforman con macanas. Yo también lo esperaba, más por mantenerle la ilusión a él que por otra cosa. Perdoname, viste, pero somos muy unidos".
Ya sé que son unidos. Sé que están a mis espaldas, a espaldas del mar y de Fabiana mirando las olas, allá arriba en los médanos, tocándose, riéndose, besándose como amantes. Al mar lo veo nublado por las lágrimas. Gustavo me había dicho que era un vaso. "Descanso mi cuchara en el fondo del vaso. El líquido ya no es el agua de las lágrimas tuyas, Fabi, sino un remedio envasado que nos recetaron en el hospital. Los médicos, sí".
- No hay que creerles -le digo.
No tenemos nada que comprarles. Ellos son los que nos venden la retinitis, sin ver las otras cosas. En las radiografías no sale el beso de lengua que ahora le estás dando a tu hermana. En las radiografías no sale este mar. No sale mi mirada fija en el mar, que ahora se nubló por el llanto. No sale todo este miedo podrido mío; miedo al secreto de tu madre. Miedo al hombre secreto con el que salí, miedo a la que fui a su lado. Por suerte se acabó. Por fin.
Cené con bronca. Lidia, la muy puta, decía cosas como "dejala que se amargue, porque ve todo como una vieja, y nosotros somos jóvenes". Gustavo venía a cada rato para decirme "¿te pasa algo?", con una cara de tarado increíble. Yo todavía no tenía pensado revelarle ni media palabra.
Gustavo dijo:
- Pará, Lidia.
- Si lo sabe cualquiera, che.
Él se acercó para preguntarme "¿querés que nos volvamos?", y yo iba a contestar cuando el teléfono sonó. ¿Quién sabía que estábamos ahí, comiendo en esa casa sobre la playa? "Mamá", pensé. Gustavo sonrió y dijo, con la cara desencajada: "MAMÁ". Me estremecí. Lidia saltó del asiento para atender. Al volver, yo esperaba que dijera "mamá quiere hablarte", o alguna insensatez por el estilo. Creo que me habría desmayado de no escuchar la palabra "equivocado", que surgió de sus labios con piedad.
Gustavo se me acercó otra vez. "¿Qué te pasa, Fabi? ¿Querés que nos vayamos?"
- Sí -contesté-, pero sin esta loca.
Tomamos el colectivo los dos solos y, durante el viaje, no tuve mejor idea que contarle lo que había pasado. Qué estúpida. Esperaba llegar y no verlos nunca más. Era tan simple. Pero la tuve que complicar. Le dije:
- Estás loco. Tu mamá murió hace una pila de años. Ella no existe. Me lo contó Lidia.
Los labios le temblaron (ya conozco esos pucheros). Empezó a llorar despacio; se acercaba buscando refugio en mi cuerpo, pero lo separé una y todas las veces.
- Me tenés repodrida. Sos un mentiroso que se cree sus propias mentiras. Sos un idiota. No quiero verte nunca jamás.
Ya no me daba miedo. Viajó las dos horas queriéndose acercar, sin decir una palabra. Su silencio equivalía a una aceptación encubierta del secreto de Lidia.
Cuando llegamos, cambió. Entrar en el departamento fue para él como entrar en otro estado de la locura. Se puso a la defensiva con todas sus fuerzas. Yo había juntado mis discos y los tenía entre los brazos, junto con la radio de onda corta que también me pertenecía. La puerta de calle estaba abierta. Nos íbamos a saludar por última vez, y él se despertó del letargo del viaje. Parecía que un ruido le hubiera golpeado el cerebro, regresándolo a la realidad. Dijo:
- No sé qué te pasó.
Era "su" realidad.
- Pregunto qué te pasó, Fabi.
- ¿Qué?
- Te creíste cualquier cosa.
- ¿Cualquier cosa, lo de tu vieja?
- Sí. Sabés que mi hermana no te soporta y quiere separarnos. Que habla pavadas. Vos misma lo decís, siempre. ¡Mirá si voy a poder mantener ese secreto durante tres años! ¡Y lo peor es que se lo creíste!
Decía todo con las manos apoyadas en los costados, a la altura de la cintura. Mi cuerpo empezó a temblar. Estaba hablándome el mismo Gustavo que conocía antes de saber. El que me daba miedo. El viejo Gustavo frío, calculador.
- Nunca habías hablado con ella, pero te bastó una vez para reemplazar tres años de creerme a mí, a tu amorcito. ¿Y todo lo que vivimos? Siempre dijiste que era una mentirosa. No podés irte. No, sin haber aclarado el asunto. Si me quedo solo, me muero. No existo.
Dejé la pila de discos en el suelo. "No soporto más a tu hermana", le dije.
- ¡Y qué querés, que la eche!
- Sí.
- ¡Que la deje en la calle! ¡A una enferma mental, Fabi, no tenés compasión!
- No. No tengo.
Se agarró la cabeza.
- Vos, que razonás con normalidad, deberías darte cuenta y perdonarla. ¿O no me querés más?
Dudé.
- ¿No me querés?
- Sí -dije.
- ¿Entonces?
- O tu hermana, o yo.
- ¿Y a dónde la mando?
- Internala. Qué me importa.
Junté la pila de discos. Esto no daba para más. Lo vi apurarse, enloquecido, moviendo las manos; gritando: "está bien, está bien, que se vaya. Yo tampoco la soporto. Ahora que lo conseguiste, podés quedarte".
- Hay algo más -le dije.
- Qué.
- Quiero conocer a tu madre ahora mismo.
Miró el reloj.
- Son las once de la noche -dijo, sonriente, dando por sentado que yo lo entendería.
- Y qué.
- Queda lejísimo. Vamos a llegar para después de las dos y media.
- No importa.
- Es una viejita...
- ¿Y?
- Estará durmiendo. No querrás despertarla, ¿no?
- Qué me importa.
Me dio la espalda.
- ¡Pero esa viejita es mi madre! -gritó.
- ¿Y?
- No tenés compasión.
- Te dije que no.
Bajó la cabeza, reflexionando. Era imposible saber si actuaba o hablaba con sinceridad. Juro que no pude darme cuenta.
"Mirá, agregó, me parece que se te está yendo la mano con las exigencias. ¿Desde cuándo una pendeja como vos, con retinitis, me viene a poner límites?"
Era todo lo que quería escuchar. Me di vuelta y alcancé a dar dos pasos hacia la puerta; los brazos de él me trabaron desde la espalda. Empecé a gritar y a patalear, tanto que se me cayeron dos o tres discos, deslizándose de los sobres. Él se movía con seguridad. Cerró con llave y se guardó el llavero en uno de los bolsillos de su pantalón. Solté los otros discos, dejándome caer en el sofá. Muerta de miedo, lo vi acercarse hasta quedar sentado al lado de mi cuerpo.
Cuando habló, después de un rato, su voz era dulce. Serenamente le explicó al aire, a los pedazos de discos, a la casa, que "su mamá era buena y los amaba a él y a su noviecita Fabiana". Que la iba a llamar desde el teléfono del comedor, para que ella se quedara tranquila y para que "mami supiera que habían llegado de la luna de miel". Se me puso la piel de gallina. Gustavo tenía la cara estirada por la locura.
- Ahora mismo la llamo. ¿Vos querías verla? La vas a ver.
- Me quiero ir -le dije.
- No, no. No hagamos de ésto un drama. Esperame acá en el sillón.
Se levantó y fue hacia el comedor. Trabó la puerta que separa los ambientes, dejándome encerrada. Es una puerta de madera con vidrios. Me paré. Desde mi lugar lo vi marcar un número en el teléfono. Aunque no podía escuchar la conversación, me daba cuenta de que algo fallaba, y eso era lo que me hacía temblar. Él alzó un brazo como si gritara; se movía nerviosamente, con el pie taconeando en el piso. Al terminar, clavó el tubo contra el aparato. Vi la tranformación gradual que sufrió su expresión a medida que se aproximaba a la puerta, hasta llegar a mí con una sonrisa en los labios. Yo tenía que mostrarme segura, con decisión de irme.
- Hablé con mamá -dijo-. Nos espera mañana temprano, a almorzar.
Fue inútil forcejear o gritar. "Ahora que me hiciste molestar a mamá, no querés ir. Sos una hija de puta".
- Me voy. No doy más.
- Ahora te quedás, como que me llamo Gustavo. Y no estoy de humor para soportar tu histeria.
Creí que me pegaría de un momento a otro. Le dije de dormir en el sillón y me volvió a gritar. Reaccionaba haciendo movimientos sobredimensionados, con una agresividad física que no le conocía. Logró que me cayera. "¡Quién te creés que sos, pendeja de mierda! ¡Lo que le voy a tener que decir a mi pobre hermana cuando regrese de la playa, porque a vos se te ocurrió! ¡Estás poseída por la maldad!"
- No.
- Sí. Es esa ceguera a medias la que te vuelve mala…
Yo lloraba, al borde del pánico. Él me ayudó a levantarme, a desvestirme, y cuanto más lloraba, más se enternecía. Su misma voz se suavizó. Me acostó entre súplicas. Se montó sobre mi cuerpo y fue como tener un monstruo encima, un ser extraño de un mundo asqueroso, natural en horrores y oscuridades.
No dormí ni un segundo. Miraba el despertador, puesto a las siete y media, y lo miraba a él. Toda la noche esperé a que pasara cualquier cosa. Recé por mi vida, sin sentido. ¿Qué hacía acostada al lado de ese demente? ¿Por qué no le robaba las llaves y me iba? ¿Qué me ataba a su cama negra?
A las seis, el sol empezó a entrar por la ventana abierta. No había descansado nada. Gustavo bostezó; eran las siete menos veinte cuando desconectó la campanilla del reloj para que no sonara. Me besó en la mejilla. "Qué bien dormí, dijo; no hay nada como la tranquilidad de la víspera de ver a mamá". Cuando me vestí, tenía chuchos de frío.
3
Me los imaginé viajando mudos, a los dos; él apretándole las manos a Fabiana para que no se fuera, muy fuerte al principio, hasta dejar el tren y subirse al colectivo número uno. Aunque no sé si habrán tomado el mismo que yo, porque en este lugar todos los colectivos parecen ir por iguales caminos y todos van por lugares distintos. Ellos sin mirarse, claro; ni hablar. Dos colectivos, tres; bajar y subir hasta el barrio Muñiz; pasar por debajo de un arco gigante de hormigón con la leyenda "bienvenidos al barrio", que es lo mismo que decir "bienvenidos al infierno", y después seguir, entrar al campo para ir soltándole la mano paulatinamente, total, ya no podrá fugarse. El que se baja en este lugar se queda para siempre. Pastizales duros, desiertos de vegetación de más de un metro de altura, cañas, un puentecito con un río y chicos pescando (chicos raros, de cara rara, pensaría Fabiana; pero eso porque los ve mal. Además, puedo asegurar desde acá que Fabiana fue viéndolo todo más nublado a medida que iban llegando; quizás se haya tocado los lagrimales, como cuando estaba detenida frente al mar, pero seguro que esta vez no lloraba). Más chicos. Las villas. Las casitas.
- ¿Ves, para allá, ese cubo rojo de ladrillos?
- No -contestaría ella.
- ¿Todavía no lo ves? (estamos bastante cerca).
- No.
- Falta poco. La próxima.
A través de la ventanita de la cocina los vi bajarse del colectivo. Yo estaba arrodillada sobre la mesada, entre las ollas sucias con salsa y pastas. Ellos venían tomados de la mano, como novios pulcros. Tocaron dos timbres. La puerta se abrió. Una señora gordita, de aproximadamente sesenta años, les hizo una sonrisa. Gustavo dijo: "Mamá, te presento a mi novia". Pasó un brazo sobre el hombro de Fabiana. Después le dijo unas palabras al oído, cuando la señora se retiró del comedor, y yo me imaginé algo así como "viste, sonsa". Por la cara de enamorado de Gustavo. Esa cara de idiota que puso.
La señora volvió con una olla humeante. "A ver los manjares que nos preparaste", dijó él. La mesa estaba tendida y los tres sentados. La madre no habló, solamente se limitaba a servir la comida en los platos. Después volvió a salir para traer una botella de vino y otra de gaseosa, de una marca que Fabiana desconoció. Me di cuenta porque agarró la botella con las manos, leyó la etiqueta en voz alta y frunció el ceño. Era un líquido con gusto a pomelo. La comida estaba salada. Gustavo, sin embargo, la alabó vivamente. Para él, bastaba con que la hubiera cocinado "mamá". Distrajo todo el almuerzo con sus frases de hijo aplicado ("cada día amasa mejores pastas; no hay como sus salsas; qué mano para el picante").
A Fabiana se la notaba intranquila, desconfiando de los detalles. Decididamente mal. En un momento se levantó de la mesa. Estuvo por decir: "Esa no es tu madre. No se te parece". Noté la ansiedad en su cara; pero no dijo nada y volvió a sentarse, temblando. Justo cuando él le preguntó: "¿te pasa algo?". Cómo le va a preguntar eso.
Desde el comedor se podía ver las otras habitaciones, pero desde las puertas -al menos desde la que yo estaba espiando- no se veía más que una oscuridad densa, tangible, que convertía esa mesa, esas paredes y esa gente en una escenografía mal iluminada. Como de película de terror. Los vigilé hasta que no pude distinguirlos más. Quise mirarlos así para siempre; me lo había propuesto mucho antes de que ellos llegaran. Pero la pregunta de Gustavo y la falta de luz me sacaron de quicio. Fabiana dudó. Dijo:
- Sí, pasa algo.
- Qué.
El silencio se podía juntar con los platos sucios, se podía llevar adentro de esa cacerola con un fondo de fideos pegados y podía regresar a la mesa en la frutera, mezclado entre las mandarinas. Gustavo se sirvió una cualquiera.
- Quiero ver fotos -dijo ella. La ciega.
Gustavo puso cara de sorpresa. "¿Fotos?", preguntó. La madre movió la cabeza en una negación desganada.
- ¿Fotos de qué?
Fabiana agregó:
- De ustedes. Tuya, de cuando eras chiquito. Fotos de bebé, en brazos de esta señora. Fotos de tu hermana.
Él miró a la madre. No debería haberle dado ningún pie; si con el miedo a cuestas habían podido representar casi el almuerzo completo, ¿para qué preguntar?
- ¿Hay? -le dijo. La madre subió los hombros, sin hablar.- No hay, Fabi.
- No puede ser.
- Es.
- Todas las madres tienen fotos de sus hijos. -insistió- Yo quiero ver aunque sea una de esas fotos.
Entonces se escuchó la voz de la madre; una voz gruesa, como de otra persona, decir:
- No quedó ninguna entera. Hay tiritas de las fotos. Lidia las cortó hace tres años, una por una. Guardé las tiritas adentro de una caja.
A Fabiana le habrá parecido una idiotez. “Quiero ver esa caja”, dijo, firmándose la pena de muerte.
La madre abrió una puerta de la cómoda y sacó una caja de zapatos, que puso sobre la mesa. Gustavo se tapaba la cara con las manos. Fabiana levantó la tapa con precaución; adentro había cientos de tiritas de fotos. Irreconocibles, en un rompecabezas imposible y maldito. Con las imágenes reducidas a fideos inútiles, cortando la historia de esa pobre mujer. Levantó la vista.
Siempre lo dije: "esta pendeja es una estúpida". Decidí salir a escena en cuanto sus ojos comenzaron a pedirme explicaciones (¡con qué autoridad, y en nuestra propia casa!); descorriendo la cortina que separa su imagen y su cuerpo del mío; que divide el comedor de la cocina donde me había refugiado.
- ¡Lidia, no! -escuché gritar a mi hermano.
Refugiada por culpa de esos círculos. Adentro de mi propia casa. Fabi giró sobre sí misma; con una mano volteó la silla y con la otra la botella de aquella gaseosa que nunca antes había visto, que se rompió al chocar contra el piso de baldosas, convirtiéndose en mil vidriecitos redondeados. Quizás pensó que nunca más iba a ver nada igual.
- ¿Vos cortaste esas fotos? -preguntó.
- Sí.
Tenía el semblante húmedo del condenado.
- ¿Por qué?
- Para acabar con las imágenes. Lo hice con estas tijeras.
"Chic, chac", hicieron mis tijeras, en el aire. Acosté mi mano, "chic", en un plano horizontal imaginario en el cual quedaban apoyadas las tijeras mismas, sus filos, "chac, chic", y la línea de los ojos de ella. El último ruido de cerrarse y abrirse había dejado las puntas separadas una distancia igual a la comprendida entre sus retinas. Antes de quedarse definitivamente ciega, habrá pensado: "esto ya lo vi". Empujé el brazo.